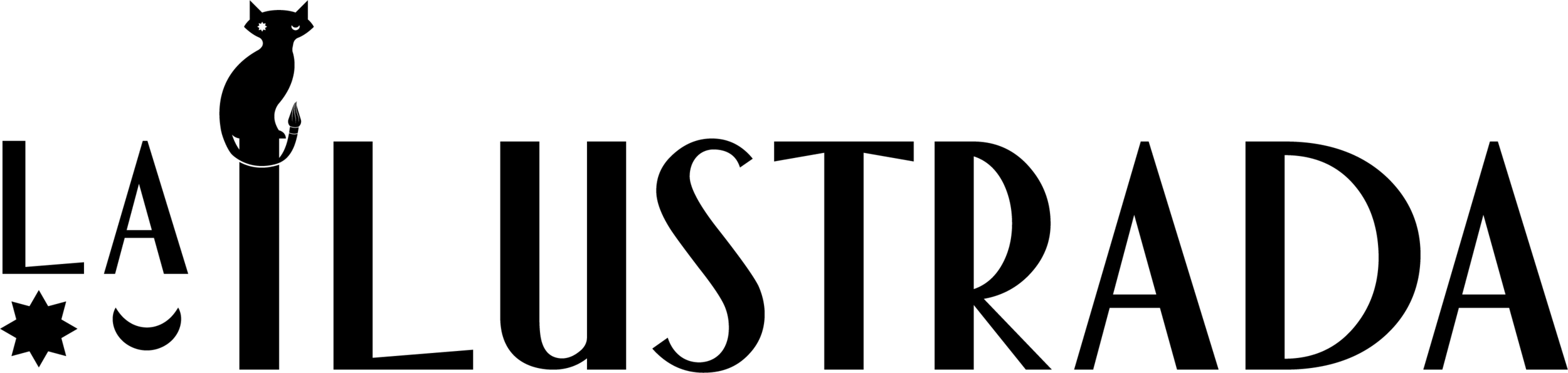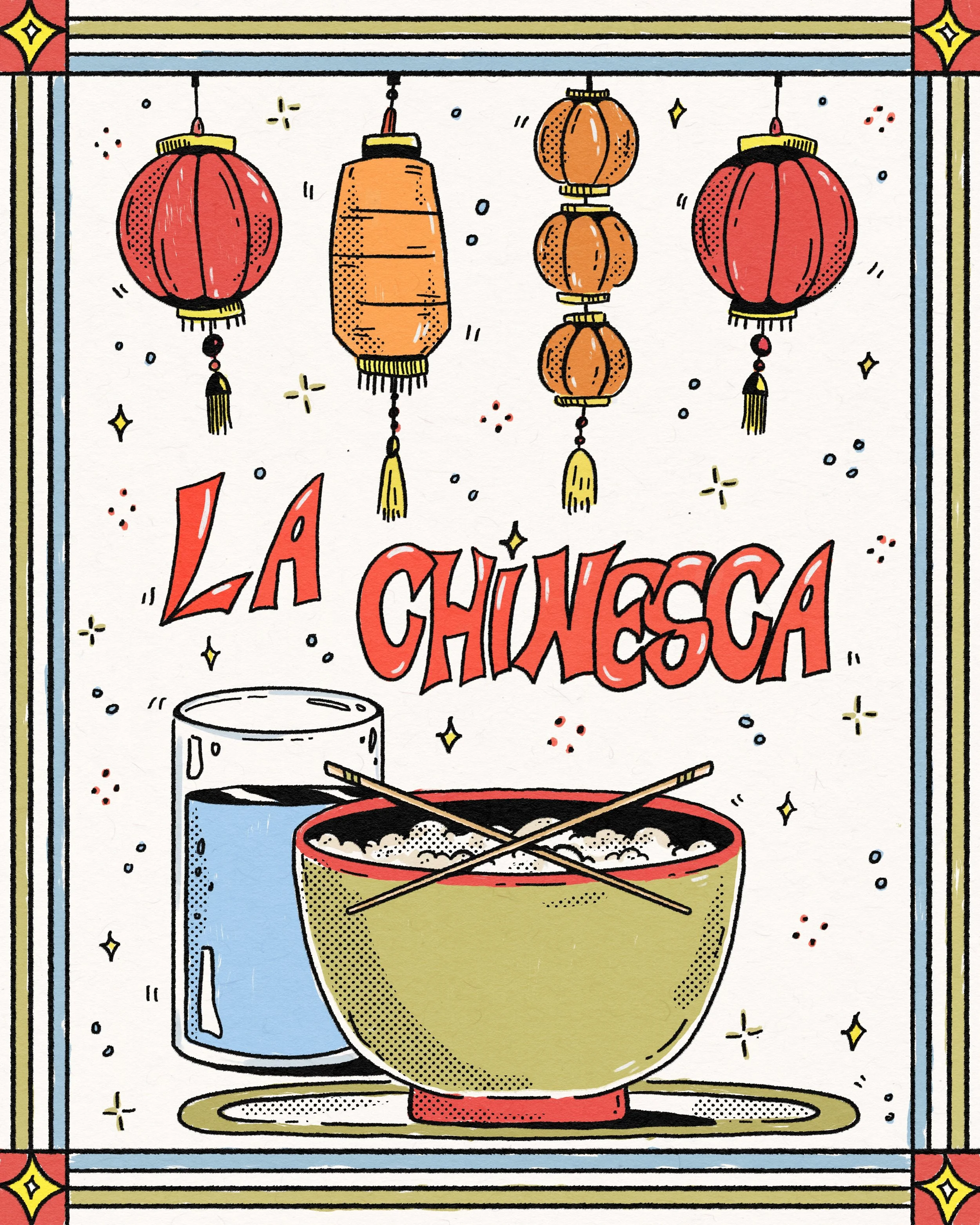Por Esther Armenta | estherar_menta
Que haya chinos en México no es motivo de asombro. Que los hubiera hace cien años, tampoco. Que los chinos se instalaran en la frontera norte, construyeran una ciudad subterránea, la vieran incendiarse y reconstruirse dos, tres veces. Que los chinos trabajaran de peones, dueños de la tierra y fueran vetados por ello. Que pasaran del campo algodonero a la cocina, convirtieran al lugar de acogida en la capital de la comida china: eso, eso es el asombro.
***
Mexicali es la capital del estado de Baja California, al norte de México. Colinda con Calexico, Estados Unidos. Es Mexi por México y Cali por California. Algunos la llaman Chicali; la ciudad que capturó al sol. Está en el desierto, en el Valle de Mexicali, a orillas del río Colorado y cerca de la laguna salada. Es una ciudad industrial. Con fábricas automotrices, eléctricas, aeroespaciales, metalmecánicas y agrícolas; eso explica lo grisáceo del cielo y la pestilencia cotidiana en el aire. Es una ciudad migrante. El cuarenta y tres por ciento de la población proviene de otros estados y países.
El clima es extremo, de veranos largos, cálidos y secos. Dicen que fue por eso que la comunidad china hizo vida tres metros bajo tierra. Acostumbrados al ambiente subtropical de la región del río Perla, construyeron un lugar donde la falta de viento y el exceso de calor, no los paralizan cuando el termómetro subía los cuarenta grados.
Para el momento en que Mexicali se habitó de chinos, tenía siete años de fundación. Arribaron a finales de mil novecientos diez. Eran poco más de cincuenta. Salieron de San Francisco pero eran de Cantón, China. Los trajeron para hacer un bordo que contuviera al río Colorado y así evitar otra inundación como la de mil novecientos seis. La obra estuvo a cargo de Estados Unidos, México accedió a la construcción.
Lo que encontraron fue una región que apuntaba a la agricultura algodonera monopolizada. La Colorado River Land Company, controlaba el arrendamiento de las parcelas. En mil novecientos once, la compañía contrató a doscientos cantoneses para el cultivo del algodón; actividad en la que permanecieron veinticinco años hasta mil novecientos treinta y seis, de acuerdo a lo narrado por Yolanda Sánchez Ogás, historiadora de Baja California, en su libro Historia de los chinos en el valle y ciudad de Mexicali (2021).
En ese tiempo, en un valle todavía enmontado, pero con grandes posibilidades de desarrollo agrícola, sin población mexicana suficiente para realizar los trabajos de desmonte y nivelación que se requería para la explotación de la tierra, se llegó a la necesidad de importar coolies chinos.
Sánchez Ogás también documentó que eran mano de obra barata. Las empresas ferroviarias y agrícolas los anteponían a obreros locales en México y Estados Unidos, a donde muchos querían ir y de donde algunos más regresaban. Esto suscitó su desplazamiento legal e ilegal en la región fronteriza.
Los chinos empezaron a llegar a Mexicali por varias vías. Una era la legal, como peones contratados desde China, quienes debían permanecer en Mexicali, en los ranchos donde trabajaban, hasta finalizar su contrato. Llegaban a San Francisco en barco y de allí, viajaban en tren hasta Mexicali. Otra vía era la ilegal, llegando en barcos a San Felipe o al puerto de La Bomba, para pasarse a California. Los que venían del interior de la república, algunos ya nacionalizados, seguían otra estrategia. Llegaban a trabajar al valle, mientras se contactaban con contrabandistas que los pasaban a California mediante un pago.
Ni los trabajadores del bordo, ni los campesinos, fueron los primeros en migrar a México. El grupo inicial entró por Guaymas, Sonora (también en el norte), en mil ochocientos setenta y cuatro, de acuerdo con los registros del Gobierno Mexicano. A Baja California vinieron veinte años después, en mil ochocientos noventa y cuatro. Se instalaron en el municipio de Ensenada, a unos doscientos cuarenta kilómetros de Mexicali. Con el tiempo se movieron hacia ahí. Algunos documentos sugieren que lo hicieron desde mil novecientos tres y no hasta mil novecientos diez.
En cualquiera de los casos, fue en la primera mitad del siglo veinte que en Chicali se conocieron las palabras wok, chow fan, chun cun, chup suey, chow main, bung tung.
***
La historia de Mariano Ma es de comienzos. Venía en el contingente con destino a Ensenada. Salió de la provincia de Cantón, China. Tenía diez años. Lo más duro de soportar fue el mareo. No el mes de hacinamiento, el hambre o la distancia acrecentada con cada oleaje. Es considerado el primero en preparar comida china en Mexicali. Lo hizo en una parcela, entre dos mezquites. Lo común era cocinar a base de arroz y pescado para los jornaleros, mayoritariamente, compatriotas suyos. De esto escribió Oscar Sánchez Ramírez, en el libro Crónica agrícola del valle de Mexicali.
Un campamento típico de aquellos tiempos estaba constituido por una ramada grande que comprendía la cocina y el comedor, y, alrededor, pequeñas carpas o casitas de cachanilla en las que vivían los trabajadores (...) La alimentación era muy sencilla, consistente principalmente en arroz con verduras (generalmente quelites) y en ocasiones acompañado con pequeños trozos de carne de puerco de sus criaderos o de la que compraban a otras personas; también era frecuente el consumo de pescado que obtenían de los canales.
Con el crecimiento de la agricultura la migración se disparó. Mariano pasó de peón a subarrendador y contrató a más personas, después abrió un restaurante y a la par abrieron más. A la comunidad china la ubicaron cerca de las vías del tren, en el centro. En unos años a Mexicali le llamaron “el pequeño Cantón”. Todo pasó deprisa. Para mil novecientos doce pagaban impuestos. En mil novecientos quince había casinos, fumaderos de opio, casas de té, abarroteras y cafeterías a cargo suyo. En mil novecientos dieciocho inauguraron la iglesia metodista y la Asociación China de Mexicali sobre la calle Juárez. Al espacio entre las avenidas Benito Juárez y Reforma y las calles Azueta a la Altamirano, se le nombró “La Chinesca”.
***
Tejados y linternas chinas se repiten alineadas. El rojo, negro y dorado predominan en la paleta de colores. La calle se divide en dos por una franja de farolas. Al fondo palmeras altas, muy a lo Hollywood. Hay estética pero también fachadas peladas, personas en situación de calle y un hedor parecido al azufre que va y vuelve con las ligerísimas corrientes de aire. El paisaje es confuso. Un soplo de belleza convive con el entorno en decadencia.
El barrio chino es el más homogéneo de la ciudad. En dos mil diecinueve, el gobierno inició proyectos para recuperar el espacio público, la atracción principal es La Chinesca. Por eso los colores, las luces, los techos, los murales, la estatua monumental de un cocinero chino, el festival del panda, el día de China en Mexicali y los recorridos subterráneos.
***
La calle José Azueta es angosta, blindada por comercios a los costados, a unas cuadras de la frontera con Calexico. Sobre ella está el callejón chinesca, un pasillo largo y colorido. Murales de la historia de la migración a los costados, hileras de lámparas suspendidas en el aire atraviesan de una pared a otra.
La mayoría de comercios están cerrados, abren a la noche, cuando el pasadizo se ilumina de rojo y la gente viene de fiesta. La excepción la hace una tienda de recuerdos, sede del recorrido “orígenes y secretos de La Chinesca”. Es mediodía. Está por comenzar el primero de ocho paseos por los sótanos. Hace sol y frío.
La vendedora en el mostrador indica ir al fondo, detrás de la cortina hecha con cajas de papel blancas. Al cruzar el umbral la luz desciende de golpe. Las luces simulan iluminar con velas. De espalda a la entrada, frente a unas veinte personas sentadas, Dalila, la guía, habla del pasado de los mexicalenses. Su voz tiene el inconfundible tono cachanilla, como también se les dice. Pronuncia “shinesca” y “shino”. La sala está decorada con marionetas de la danza del dragón, fotografías antiguas y una puerta con escaleras que descienden. La guía anticipa que la temperatura cambiará notoriamente, que los sótanos son más fríos y eso explica su existencia.
––Y por el opio ––dice entre dientes uno de los asistentes.
Cuando se les indica, el grupo avanza. Algunos se tocan el rostro, corren la ropa en su antebrazo para percibir el cambio.
La mujer, de unos veintiséis años, explica los antecedentes de China previo a la migración de sus habitantes. Que era imperio hasta mil novecientos doce y ese año el Partido Nacionalista Chino tomó el poder, que de hecho hubo una afiliación del partido en Mexicali.
El contingente de turistas mexicanos camina por la habitación blanca pintada con palabras chinas en rojo y animales del zodiaco chino en negro. La guía pide que le digan el año de nacimiento, la gente lo grita. Ella entrega una tarjeta con el animal que corresponde, al tiempo que enlista características representativas. Suelta los nombres y virtudes como quien canta las cartas de la lotería.
2001. Serpiente; el más flexible y misterioso. 1996. La Rata; el más inteligente y ahorrador. 1980. Mono; el más divertido y curioso.
Terminado el reparto, giran al lado izquierdo, frente al muro con un escudo verde gigante al centro. Es una pared giratoria, el acceso a la habitación contigua. Así debió ser para ellos; cambiar de habitación en un giro, sin avenidas que cruzar, ni autos que esquivar.
La luz es más roja que antes. Candelabros y un dragón cuelgan del techo. El cuarto simula un lugar de descanso. Cuatro literas de tres pisos puestas a los lados. Sobre las camas desnudas, de madera, un gorro cónico que evoca a una persona recostada. La guía se mueve con micrófono pegado al labio, como los que usan los vendedores de cobijas en las ferias. El aparato produce en la voz un efecto entrecortado, gangoso, acartonado. Con esa sonoridad dice que dormían de a doce por habitación y que de a doce los encontraron calcinados en el primer incendio de mil novecientos veintitrés. En total, sin precisar, dice que fueron cientos los fallecidos.
A raíz del incendio a los cachanillas se les develó el enigma. Comprendieron que no eran simples bodegas de los negocios, ni dormitorios, sino la continuación de la vida que arriba les era prohibida. Entre mil novecientos once y mil novecientos treinta y seis, México tenía un discurso antichino que les excluía de restaurantes y casinos, por eso abrieron los propios arriba y abajo.
No hay evidencia fotográfica, pero la historia oral narra que La Chinesca tenía hospital, escuela, cárcel, dormitorios, salas de apuestas y como especuló uno de los visitantes: fumaderos de opio. A las apuestas acudían, naturalmente; chinos, pero de a poco y a pesar de la división inicial entre nacionalidades, también los mexicanos y los americanos, sobre todo en los años de la ley seca en Estados Unidos, de mil novecientos diecinueve a mil novecientos treinta y tres.
La Chinesca, dice la anfitriona, con una voz que desciende de lo álgido a un recato parecido a la aflicción, fue reconstruida pero se incendió dos veces más. En mil novecientos cuarenta y cinco y mil novecientos noventa y dos. Durante el último incendio La Chinesca y el centro en general estaban abandonados. Los comerciantes se mudaron al centro comercial Plaza Cachanilla a principios de los noventas y parte de la población china migró a Estados Unidos.
Al terminar de narrar esos episodios, pide a tres niños que pasen a tocar un gong. Los niños se forman, usan un sombrero cónico y hacen sonar el metal. Después el contingente se desplaza, nuevamente, al lado izquierdo. Ahí escuchan el origen de Chicali, lugar precedido por los Cucapá, el pueblo originario que estuvo antes que todos y les dio el gentilicio de “cachanillas”. Cachanilla es el arbusto que los Cucapá mezclaban con barro para hacer chozas. Las cachanillas se usaron en los campos algodoneros para las viviendas temporales de los jornaleros.
En relación a la agricultura, explica que arrendatarios y obreros eran chinos hasta la entrada en vigor de la reforma agraria, en mil novecientos treinta y cuatro. Con ella se reestructuró la posesión y producción de las tierras, lo que generó que empresas como la Colorado River Land Company, se desprendiera de algunas hectáreas y el trabajo fuera para pueblos originarios y ejidatarios. De ahí que los migrantes chinos pasaran del campo a la cocina como una alternativa de subsistencia.
Sin darse cuenta, el grupo circula por al menos seis cuartos. Las dimensiones son las mismas que los comercios de arriba. Abajo están conectados entre sí o distanciados por pasillos donde cabe una persona por vez.
El recorrido dura una hora y veinte minutos. Para llegar a la penúltima sala, los turistas suben unas escaleras que desembocan en Casa Chinesca, ubicada a espaldas del callejón de entrada. Atravesaron lo largo de una cuadra para llegar ahí. Harán lo mismo para volver, el circuito forma una U.
Salen a la vereda y entran al establecimiento contiguo. Antes restaurante de comida china, hoy tienda El Manicomio, especializada en camisetas de rock. El Manicomio conserva los túneles que ocho de cada diez negocios tienen.
En teoría, el antiguo restaurante tenía bodega al fondo, pero en realidad operaba la barra de un casino. En ese espacio ahora hay fotografías. De Al Capone porque dicen que usó los túneles para el contrabando. De Chaplin porque visitó Mexicali en mil novecientos veintiuno. De Jack B. Tenney porque estaba en Mexicali cuando compuso Mexicali Rose.
Del lado derecho una puerta en el piso. La tapa arriba, escaleras abajo. La gente desciende al extinto casino, recreado con mesas de juego. Los visitantes vuelven a la superficie, avanzan dos habitaciones más al fondo donde ven un corto y se les entrega una galleta de la suerte.
Be an optimist.
There does not seem too much use being anything else.
Lucky Numbers 32, 22, 48, 32,42,46
Una puerta se abre, breve destello. La luz natural ilumina el callejón chinesca. El recorrido termina.
***
Los negocios están escritos en español y en chino, con fuentes estilo wonton que asemejan las pinceladas orientales. Uno de los sitios más llamativos es Farmacias Similares, sobre calle Juárez. Se llega caminando una cuadra por Azueta y doblando a la izquierda. Afuera del negocio cuelgan dēnglóng, linternas chinas, debajo de ellas una pieza tamaño real del doctor Simi, vestido con traje tang y un gorro cónico.
Por la misma acera de la farmacia, el casino Chinesca. Dos escoltas, vestidos con traje están de guardia a unos pasos la iglesia metodista. Más adelante, trabajadoras sexuales toman café, de pie, afuera de un hotel. Mexicali tiene contrastes propios de ciudades fronterizas, “hijas de la industrialización” y la “multiculturalidad” como las cataloga Gabriel Trujillo, escritor mexicalense. Comercios rectangulares, portales, balcones y arquitectura china situados sobre la vereda izquierda. En el número ciento veintiuno de la Juárez, encajonado entre fachadas similares, estilo abarroteras, el restaurante Dragón de Oro.
***
Dos ventanales rectangulares. En cada uno de ellos se anuncia el tipo de comida y restaurante que es. En letras rojas RESTAURANT. En letras amarillas DRAGÓN DE ORO. En letras verdes COMIDA CHINA CANTONESA. En el cristal derecho están pegadas seis opciones de comida express.
Comida Express #1
Arroz frito
Pollo frito
Papas fritas
Comida Express #2
Arroz frito
Pollo con piña
Carnitas coloradas
Comida Express #3
Arroz frito
Pollo frito
Chop suey
Chun cun
Comida Express #4
Arroz frito
Pollo a la plancha
Chop suey
Carnitas coloradas
Comida Express #5
Arroz frito
Pollo frito
Brócoli con res
Chun cun
Comida Express #6
Arroz frito
Pollo a la plancha
Brócoli con res
Carnitas coloradas
En las puertas de entrada, al centro de las ventanas, un cártel de luces neón que dice ABIERTO. Una calcomanía con el horario de servicio: 10:00 AM A 9:00 PM, CERRADO MARTES. Un sticker oficial de CENSADO. En las manijas plateadas, las palabras EMPUJE, PUSH, 推.
Afuera el olor penetrante de azufre, parecido al huevo cocido. Adentro un golpe dulzón y picante se mete por la nariz. Es el inconfundible olor a pollo a la naranja por el que los clientes vienen. Apenas ponen un pie dentro, una mujer delgada, cabello lacio a los hombros, aparece frente a ellos.
—Buenas taldes —dice como bienvenida y asigna un sitio.
Hay alrededor de veinte mesas distribuidas en tres filas, todas ocupadas. De cerca la sigue la mesera que entrega los menús de plástico con letras grandes y fotografías de los alimentos. Con un marcado acento del norte, pregunta qué quieren de tomar. Los comensales no consultan la carta, la mayoría lo sabe de inmediato. Lo clásico es una jarra de té negro o caguamas Tecate light. Al centro hay salsa de soja, mostaza china, catsup, sal, limones y chile en botella, los últimos dos incorporados en la versión mexicana de la cocina china.
Las paredes de terciopelo rojo, con relieves circulares. De la mitad hacia abajo, muros de madera. Como adornos figuras de dragones dorados. Cuadros con símbolos chinos. En la pared izquierda una pintura de paisaje rural con niños, mujeres y ancianos. En los pilares de la pared espejos largos. Al fondo del restaurante, donde están los refrigeradores con bebidas, linternas rojas cuelgan del techo.
Los meseros cargan charolas con cinco platos. De las bandejas sobresale la figura alta, montañosa, del arroz frito. Tono marrón con destellos de colores por los vegetales y carnes en trozos. Al lado de la sólida elevación, tupidos platillos de carnitas coloradas, chop suey, chun cun, won ton, brócoli con res.
Los restaurantes chinos sirven en abundancia. Es común que los cachanillas pidan “el uno para dos”, que significa pedir el combo uno para dos personas pero que alcanza hasta para cinco. La comida luce barnizada, cubierta por una capa cristalina que al tacto con el paladar la hace sentir resbaladiza y adictiva.
Del número de restaurantes en Mexicali no hay conteo oficial, pero son muchos. Notas periodísticas y páginas de gobierno, hablan de trescientos y trescientos cincuenta, un portal nacional se aventura a escribir seiscientos cincuenta. No hay número oficial pero sí un estilo: cantonés.
El primero en abrir fue el Mexicali Restaurant. Servían dos platillos: chop suey y noddles con arroz blanco. Inició en mil novecientos diez, para complementar los servicios de casino y bares abundantes en La Chinesca. Era comida “de la peda”, “para dar el bajón”. El concepto se mantuvo hasta los años treintas, en ese tiempo abrieron restaurantes que marcaron la historia de la comida china en Mexicali. Shangri La. Victoria. La nueva vida. La gran muralla. Lejano oriente. El Asia. Café Victoria. Dragón de oro. El 19.
El 19 es recordado como el más representativo. Fundado en mil novecientos veinticuatro por Francisco, Pancho, Panchito Ma, sobrino de Manuel Ma. Inauguró una tradición que prevalece. Los domingos al mediodía es el momento tradicional para que los cachanillas acudan a los restaurantes. En el 19 asistieron personajes de la escena política y el cine como los presidentes José López Portillo y Luis Echeverría y los actores Mario Moreno “Cantinflas” y María Félix.
En el mismo sitio inició Yee Checkng, llamado Adolfo, Fito, Fito Yee desde que llegó al norte de México en el cincuenta y ocho. Fito trabajó en El 19, después abrió algunos restaurantes, pero el que trascendió es el Misión Dragón. En cuya cocina se crearon los chiles güeros fritos. Además de la innovación culinaria, de Fito se dice que “fue el que le dio la fama y la puso de moda”, a la comida china. El estilo de Fito también era cantonés.
La comida china es la comida típica de Mexicali. Guadalajara tiene las tortas ahogadas, Puebla el mole y Campeche la cochinita pibil, aquí es el arroz cantonés. Tal es la apropiación que en México existe la diferencia entre comida china y comida china estilo Mexicali. El fenómeno es algo parecido a lo que ocurre en Lima, Perú; ahí la gastronomía china permeó al punto, que el arroz más consumido es el estilo chaufa, derivado de la cocina oriental. En ambos países la comunidad china cultivó vegetales y crió animales que se incorporaron al uso local.
En Perú, los chinos llegaron primero como esclavos y después, como ocurrió en México, a trabajar en la construcción de vías férreas y en la agricultura. Una marcada diferencia entre Lima y Mexicali, es que en la primera arribaron cuando la ciudad tenía historia y en la segunda formaron parte de sus inicios. La historia genera controversia, se cuestiona la contribución de los chinos. Que si ellos fundaron, le dieron sentido a la ciudad que capturó al sol o que si fueron los mexicanos y el resto se adhirió.
Hay quienes aseguran que hubo una época en que había más habitantes de procedencia asiática que mexicanos, con recelo algunos lo niegan. No es un dato confirmado, lo que es un hecho actual, es que la comunidad china no es diferenciada en el censo de población y vivienda del municipio de Mexicali.
Al dos mil veinte había un millón cuarenta y nueve mil habitantes; incluidos afrodescendientes, pueblos originarios, migrantes americanos, guatemaltecos y haitianos. La Asociación China de Mexicali estima de veinte a treinta mil residentes chinos, incluidos mestizos y descendientes, pero no hay precisión, lo mismo que con los restaurantes.
***
Izakaya. Dragón. Rincón de Panchito. China house. La gran china. Jolla. Beijing. Rich house. Tan wei house. Pagoda. Imperial. El Dragón de Oro. China town. Imperial Garden.
Sin edificios altos, letreros de restaurantes y palmeras sobresalen en el cielo de Mexicali. Están por todas partes, plazas comerciales y avenidas como la Francisco I. Madero, donde se ubica el Imperial Garden.
El Imperial simula un palacio, está bordeado de palmeras. Tiene servicio de estacionamiento y un lago artificial con peces koi, que la gente alimenta después de comer, en la parte trasera. Es un lugar llamativo de techos grises, paredes exteriores con mosaico blanco y gris, en las rejas flores de loto doradas. Dos esculturas de guardias con armadura, custodian el portón rojo de entrada.
Al cruzar hay dos puertas de cristal con flores de loto doradas. Se abren. El lugar exhala un hálito dulzón y graso. La decoración es vistosa. Hay sala de espera a los costados del pasillo de entrada. Del lado derecho el altar a una deidad con manzanas frescas y billetes. Lámparas colgantes. Una escultura tamaño real de madera. Jarrones, esculturas, fotografías, objetos en las paredes y pasillos. Un retrato gigante, metálico, cubre la pared principal del fondo. Hay tres áreas. Sala derecha, centro y sala izquierda. Las sillas y mesas son de madera. El piso blanco. Los empleados, como debió ser en los imperios, están uniformados. Camisa roja, pantalón negro y un pin dorado del lado izquierdo.
En el área del lado derecho atiende Eugenia, mesera mexicana, cabello con luces rubias. Desde ese punto del restaurante, es visible la garita Calexico West, a una cuadra de distancia.
Eugenia dice que los platillos más pedidos son las carnitas coloradas, el chop suey de pollo, chown mein y arroz frito. La comida china de Mexicali se divide en dos corrientes, la clásica de comidas corridas y la contemporánea que tiene una cocina más especializada.
En Imperial Garden hay ambas. Su historia obliga a que así sea. Los antecedentes del restaurante son los del Cabaret Imperial dirigido por el bisabuelo de Pablo Chee, actual propietario del Imperial. La evolución de la comida china mexicalense tiene prestigio en el país. En dos mil veinticuatro la Guía México Gastronómico, incluyó al Imperial Garden dentro de los mejores doscientos cincuenta restaurantes de México.
***
Arroz, soja, bok choy, jengibre, pato, abulón, tiburón, pollo, picante y limón. Wok, fogón, cucharón, espátula, colador, horno. Chun cun, chup suey, chow main, bung tung.
Palabras en un mundo de fuego y aromas. Hay silencios para una comunidad a la que se nombra hermética. En los restaurantes los encargados dicen, en un español comprensible, no hablar el castellano con fluidez. A la comunidad china se le nombra inaccesible, con su mundo aparte. ¿Es posible el mundo aparte cuando la mesa está puesta para todos hace más de cien años?